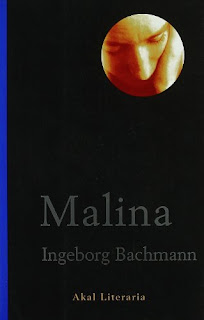SACHA GUITRY: LA VIDA DE UN AMIGO DEL AZAR
El recuerdo de Sacha Guitry está unido a un capítulo importante de la historia del teatro y el cine francés, además de a uno de los escenarios más bellos de París, el Théâtre Édouard VII, sito en la plaza del mismo nombre, donde se estrenaron algunas de sus obras más conocidas y que alberga además un restaurante, el Café Guitry, que es a la vez homenaje y evocación de aquella época dorada del teatro, por el que pasaron Sarah Bernhardt, Nöel Coward, Orson Welles y Arletty, entre muchos otros.
La escena francesa de las primeras décadas del siglo pasado acusaba una división irreconciliable entre un teatro comercial en plena decadencia y el florecimiento de diversas vanguardias que cuestionaban la totalidad de las convenciones teatrales, desde los temas hasta la puesta en escena. A estas vanguardias, como es bien sabido, se deben algunos de los logros más estimulantes y duraderos del teatro experimental, pero también un progresivo alejamiento del público del que fue principal beneficiario el cine. Uno de los máximos representantes de la comedia popular era Lucien Guitry, emigrante ruso y gran intérprete de Molière que transmitió a su hijo Sacha su pasión por el teatro y también ese don indefinible que se llama “vis cómica” que formaba parte hasta no hace mucho del bagaje del actor de comedia, bagaje adquirido por vía genética y por el lento y duro aprendizaje en teatros de tercera, herencia ambulante que recibieron los cómicos de la legua a los que evocó nuestro Fernando Fernán Gómez. Como éste, Sacha Guitry abandonaría los escenarios para consagrarse al cine, no sin antes poner en escena la vida de su amigo Octave Mirbeau en la obra Un sujet de roman (1924), que para Guitry padre, que hizo en la misma el papel del autor de Diario de una camarera, se convertiría en su canto del cisne.
Es a partir de 1935 cuando Sacha Guitry se presenta como adaptador y director de sus propias obras teatrales. Curiosamente en esos años sus películas, siempre tocadas por el éxito, incorporan hallazgos del cine experimental, lo que se aprecia en la versión fílmica de su única novela, Le roman d'un tricheur (1936), película carente de diálogos y en la que los acontecimientos que se narran en la pantalla son comentados por la voz en off del propio Guitry. Paralelamente a esta trasposición fílmica de sus comedias, el autor escribe expresamente para el cine algunas historias de carácter biográfico como la que dedicó al doctor Louis Pasteur.
El de Guitry, de quien hace dos años, dirigido e interpretado por Flotats, se vio en Madrid y Bilbao su Beaumarchais, es un teatro inteligente e irónico que no excluye la sátira social; y a este género pertenece también su Memorias de un tramposo, que se editó en 1935 y que ha publicado entre nosotros Periférica. Se trata en realidad de una nouvelle que apenas rebasa las cien páginas, la cual, en su brevedad, sugiere la idea de que la dedicación de Guitry al teatro y al cine nos privó de un original narrador. Y es que este librito carente de pretensiones y que se nos aparece casi como un esbozo, contiene algunas páginas singulares que no estorbarán en la memoria del lector. Narra en primera persona la accidentada existencia de un joven innominado y originario de Calvados, en la Baja Normandía. El primer capítulo nos presenta a su amplia parentela y la tienda de comestibles que regenta su padre. Pero el lector apenas tiene tiempo de familiarizarse con la extensa nómina de hermanos, hermanastros y tíos, ya que en la mismísima primera página todos ellos caen víctimas de un apetitoso surtido de setas venenosas. De tal muerte se libra el narrador a causa del castigo paterno a quedarse sin cenar por unos céntimos robados de la caja para comprar canicas. Privado de golpe de toda su familia, en su tierna edad el protagonista se encuentra solo y desamparado en la vida, lo que no constituye un mal inicio para sus ulteriores aventuras.
Como es obvio, el relato se enmarca en la tradición de la literatura picaresca, marco en el que se nos describirá la marcha del protagonista a París y más tarde a Montecarlo, ciudades en las que ejercerá el oficio de botones de hotel. Sin embargo, ya en París, el tono picaresco parece difuminarse en beneficio de una serie de reflexiones generales acerca de la gran ciudad, de su naturaleza y de la de los parisinos, con los que el narrador no parece congeniar mucho, lo que le conducirá, tras su paso por el servicio militar, a Mónaco, lugar donde el botones se convertirá en croupier y descubrirá su verdadera pasión: el juego.
Precisamente “a uno de mis mejores amigos: el azar” está dedicado el libro, el cual tiene por objeto “distraer e informar a algunas personas a las que la franqueza aún divierte”. Y es que el azar es el verdadero protagonista de este relato, un azar que salva a su narrador de la muerte en la primera página y que volverá a salvarlo en la guerra, durante su único día de estancia en el frente de Angoulême, en el que un tal Charbonnier le desentierra y le carga sobre la espalda tras la explosión de un obús. Este Charbonnier reaparecerá más adelante para revelar al protagonista que la gracia del juego no está en hacer trampas, sino en el propio juego, que, “vilipendiado por quienes no juegan, no es en absoluto lo que dicen”. Igualmente casual es la funesta participación del narrador en un atentado contra el zar Nicolás II, así como un matrimonio de conveniencia al que seguirá un inmediato y también conveniente divorcio. Por el camino, el narrador nos ha dejado sus pensamientos acerca de la manera de ser parisino en París y monegasco en una ciudad de la que no es natural nadie y que en consecuencia pertenece enteramente “al extranjero”, y sobre todo sus recomendaciones acerca de cómo hacer trampas en un casino sin ser descubierto.
A este capítulo, y al ulterior éxito de la película, se deben no pocas de las medidas de seguridad impuestas en los casinos de medio mundo, lo que posiblemente más de un jugador no habrá perdonado a este Sacha Guitry que durante la ocupación alemana cometió la ingenuidad de permanecer en París a fin de salvaguardar en lo posible la cultura popular de la ciudad frente al poderío germánico. Una ingenuidad que le costó su arresto tras la liberación de París, acusado de colaboracionismo por la maledicencia de un competidor que lanzaba sus puyas desde las columnas de Le Figaro.
Guitry, que se casó cinco veces, siguió en activo hasta mediados de los años ’50, y si bien siempre se reservó para sí mismo el papel principal, por el objetivo de su cámara pasaron unos debutantes llamados Fernandel, Raimu y Louis de Funès, además de Jean Gabin, Yves Montand, Danielle Darrieux y Brigitte Bardot, por citar sólo a unos pocos. Hoy siguen representándose en París las obras de este galán de humor cáustico para el que los escenarios eran una parte de su vida privada, y en uno de los cuales se declaró, con la pieza Je t’aime, a una de sus esposas, la cantante y actriz Yvonne Prinptems. Como le sucedía a un personaje de Drieu La Rochelle, la verdadera vida estaba para Guitry en la mentira de la representación, o como él mismo dijo: “Hago trampas, luego el azar soy yo”.